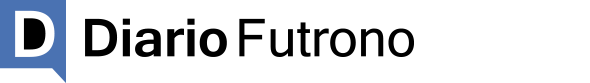Para la abuela Betzabé Cifuentes, que una mañana me mostró las fotos de su familia en el dormitorio y me hizo entrar a la historia de sus primeros días en Balmaceda.
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 2 mesesCreo que a la Ester Morales le tocaba quedarse sola a veces en la pulpería, sobre todo el domingo en la mañana, a la hora en que el padre Tadeo comenzaba a decir misa junto a cuarenta y siete feligreses. Parece que no podía cerrar el negocio porque su abuelo agonizaba en la pieza del fondo y había que estar preparados para cuando llegue el momento.
Junto con aprovechar de cuidarlo, y estar lista y con el caballo ensillado, puedo dedicar el tiempo restante a vender alguna vituallita —se decía. Aún no había llegado nadie y ya se la veía toda engalanada con el aroma de pachulí recién envuelto en un diario argentino por el paisano Abraham de la casa verde. Esa mañana, luego de que pasaran las últimas carretas hacia la frontera, divisó a lo lejos el polvo superficial de un galope. La nube de polvo se hizo grande, más y más, hasta convertirse en aire blanco que le produjo una tos arrolladora.
Se apea Galván frente al boliche
.jpg)
Cuando el hombre entró, lo sintió apearse y caminar hacia ella. Era delgado, con bombachas mal lavadas, alpargatas desarmándose y olor a grasa de meses. Sintió miedo primero, pero luego lo saludó lo mejor que pudo como para creerle la partida. El hombre ni la miró y fue caminando hasta el mostrador con las piernas arqueadas de tanto andar montado por las pampas.
El boliche estaba atiborrado de alacenas y repisas desde donde pendían suspensores y camisetas, monturas, rastras, tiradores y tabaco caporal. Había agujas de todos los tamaños, herramientas, utensilios inventados y mucha yerba mate y también arroz, harina y manteca, golosinas, calzado y casimir europeo. El pan lo guardaban dentro de limpios cajones de madera delgada en la que llegaba a veces la harina negra desde Buenos Aires. Era un pan musical, lleno de arpegios de viento y agua, una masa blanda y secreta a punto de reventarse en el silencio del viento enredándose en los ñires.
Clotilde Garrido recién se había ido a vivir con el contador del pueblo, el alemán Herman Finke. Sus manos laboriosas parecían haberse quedado para siempre metidas en esa masa de vida cuando llegaba al boliche, precipitada y caliente a los cajones, esperando madrugadas. El hombre la miró con sigilo, sin inmutarse. Traía saliva en el maxilar y un pañuelo rojo con grasa y chiflones con viento del sur .
—¡Tardes doña!
—Buenas tardes señor. ¿Qué anda buscando? Pañuelos, facones, rastras, caporal....
—Muéstreme esos tiradores —le pidió, como sintiéndose partícipe de una abundancia esquematizada. Quiso él mismo dejar que su propia mano tocara un tirador que le calzara justo al ancho de la cintura. Mientras cogía unos cuantos y los miraba, eligió el que le quedaba mejor. Se sacó el tirador viejo y se puso el nuevo. Arrojó el otro encima del mostrador y se quedó como mirándose a un espejo que no estaba, con ganas de observar todo lo que alcanzara.

—Me queda bien éste... —comentó con entusiasmo. Después, como si tuviera premura, preguntó por el dueño, atolondradamente mientras su cuerpo sucio y haraposo iba moviéndose con torpeza hacia la puerta. Ester, anclada en esa especie de línea de flotación donde el miedo ya ha pasado y no se recuerda, comenzó a mirarlo y a escucharlo. El forastero le hablaba familiarmente de don Cosme, como si lo conociera y fuera su amigo de años, agradable amigo, inolvidable camarada de tiempos lejos. Era mentira.
En torno al aire del boliche comenzó a dibujarse ese halo de tensión que precede a lo violento (Ester y yo lo sabíamos. Ella más que yo conocía esto y aunque estaba nerviosa, sin embargo quería saber en qué terminaría todo).
Le preguntó el nombre para ver si le era familiar y el tipo se quedó en silencio. No le dijo una palabra y en cambio mostró una mirada insulsa y demasiado oscura para que se supiera lo que pensaba.
—Yo soy Pancho Galván, señora. —le dijo—. Y comenzó primero a reírse, luego a carcajearse. —Dígale a don Cosme que después se lo voy a pagar, que se lo llevó Galván y que se acuerde quién es. Parecía un espantajo. Boleaba las manos y la cabeza, se le caían los pajones de su boca mustia, flameaban sus pertenencias, se abrían las puertas de su alma cerril.
—¡No, no, no! ¡Usted me va a pagar el tirador! ¡Usted no se va hasta que no me lo pague!—, le gritó amenazadora.
Y fue avanzando hasta él. Y casi lo estaba tocando. (La quise ayudar pero eran sólo puntos suspensivos taladrando el aire como en un telón de cine del pueblo).
El extraño seguía riéndose. Y llegaron carcajadas y toda la violencia en sus ojos fieros, y una furia insolente que refulgió con brillo en su cerebro. Ester ya estaba junto a él a un tris de palparlo, casi encima. Entonces, por primera vez y por fin, entró don Cosme.
Llega don Cosme
Saludó a tranco firme. El piso viejo se hundió al andar su cuerpo por ahí, con taconazos de marcar territorio, altanero y triunfal por la puerta de la cocina. Cuando llegó cerca del intruso, estaba lleno de bríos y arremetiendo, el cuerpo posado sobre el mesón como si esgrimiera una escopeta de dos cañones.
—Me llevo estos tiradores —escuchó que le decía—. Y ya sabré como pagarlos. Se movió hacia la puerta, como saliendo, como tratando de irse. La mano de don Cosme se movió al cinturón, donde una Colt 45 se hallaba lista y dispuesta. Sabiéndolo, el forastero optó por seguir paseándose por el piso gastado del boliche mientras el aroma blando del almuerzo de pensión amenguaba de algún modo las tiesuras.
—¡Y yo sabré a quién le vendo tiradores! — espetó. —¡Y te lo sacas y te llevas tu porquería, gaucho jue’puta!
Y el gaucho le respondió:
—¡Usted, don Cosme! ¡Pero si es usted!
.jpg)
El duelo y la venganza
Lo miró, lo escrutó detenidamente. Advirtió un aire familiar. Con acento argentinado, el visitante profirió palabras que resonaron con petulancia y solemnidad en el aire limpio del bolichongo.
—¿Se acuerda de Galván, amigo Cosme? Acostumbrado a las malas intenciones, los dedos tensos, el pulso a ciento ochenta, sabía que no podía haber llegado tan pronto. No quería perder como aquel día, cuando fue humillado por el forajido frente a todos en las tabeadas. Pero esta vez Galván no fue el mismo. Esta vez hubo algo en la mirada del español que le hizo titubear y comportarse con sumisa aceptación. A pesar de disfrutar de una victoria plena con esa imagen que no olvidó sobre la cancha de taba. Y para fingir su derrota, comenzó a canturrear:
— Me voy hasta donde pueda, pero me llevo tus besos...
Galván venía saliendo de los oscuros calabozos de Trellew y las mazmorras imposibles de Comodoro. Se había transformado en costumbre el andar por ahí entrando a las casas y sentándose a almorzar a las mesas de buenas familias, quienes, por temor a morir, siempre le complacieron en todo. Cabalgaba en plena pampa, galopando a veces y entraba a las estancias a pedir agua primero, luego se hacía el conversador y al rato estaba seduciendo a la dueña de casa y fumando caporal con ella, mientras el marido tropeaba pampa adentro.
—Dame esas medias que están allá, le dijo a Ester—. Eligió tres pares de calcetines y se los echó al bolsillo.
—Y dame ese pañuelo, el azul. (Yo me fui para adentro). Don Cosme caminó como borracho hasta la cocina y encerró a su mujer bajo llave. Le dijo apurado:
—Cualquier cosa, y tú sales por la otra puerta y te escondes no más, después te voy a decir quién es éste.
Era mediodía en Pampa Ormeño cuando don Cosme, anudados sus temores, engarfiados sus dedos de gaucho viejo, le dijo a Galván que se fueran de ahí, para qué si no era necesario quedarse más aquí.
—Si quieres te llevas este otro, te queda bien. El viento ya silbaba entreverado con las sombras, entreteniéndose entre los álamos jóvenes y las casas de madera y ladrillos. En medio de un sol distinto sólo distinguieron al pasar algunas desvencijadas mesas de casas solas donde destacaban siempre al centro, camastros improvisados con pieles de cuero de capón. Y humo subiendo. Al pasar por el bar de la Mercedes Ramírez, se escucharon rancheras con relaciones. El viento cabalgó veloz sobre los álamos altos, los dobló y les sacó ruido de tiempo. Un perro aulló en la soledad de los coironales. Luego ladró y se quedó dormido. (Yo estaba ahí cuando Galván le mostró la daga a Don Cosme). Sólo el brillo triste del cigarro enmarañado mostró el miedo en la cara del anfitrión. El sombrero raído cubría cualquier expresión posible. Nadie en la pampa ni nada. Sólo el espacio y un sol demasiado grande colgado de las nubes, a veces todo y a veces redondo. Escuché decir a don Cosme:
—No te esperaba tan pronto.
—El tiempo es así, jefe. Lo que se debe hay que pagarlo. Y todo de una vez.
El cuerpo de don Cosme acusó el recibo de la daga penetrando hasta el hígado. Se dobló en dos, vio el último sol esconderse allá arriba. Y mientras moría, quiso mirarlo a Galván. Y lo vio por última vez en la cancha de taba, la mueca de un niño triste que lloraba y lloraba cuando la abuela lo iba a llevar a la misa de once y ahora volvía a llorar una y otra vez, encerrado y solo, ahogándose lentamente en el gallinero viejo donde él lo había puesto el día antes sin avisarle a nadie, amarrado de pies y manos con su propio tiradorcito celeste y pequeño.
Y por tercera vez lloraba ahora, por fin la última vez que lo haría, porque la daga ya le había atravesado el hígado y toda la puntita de abajo del corazón.
.jpg)
.jpg)
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
199005