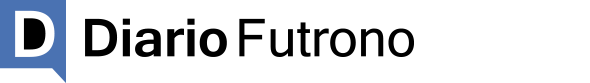El relato iniciado la semana pasada iba rescatando las imágenes de un destacado trabajador de estancias ganaderas. Hoy aparecen nuevos e interesantes acontecimientos que permitirán comprender la historia de un verdadero adelantado (Oscar Aleuy)
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 3 mesesCuando Vasenave vio por primera vez a Carrasco, le impresionó lo bien que manejaba y conocía las diferentes faenas estancieras. Fue motivo suficiente para nombrarlo como el nuevo encargado de las cuentas y de las máquinas en las inmensas extensiones de la estancia. Era famosa la Ghío en la provincia de Santa Cruz. Se manejaban gigantescas faenas de criancería de ovejas y producción lanar, por las riberas del lago Ghío, a 25 kilómetros de Pueyrredón. El joven se había convertido en alguien apto para todo tipo de trabajos que lo hacían ser infalible y generoso con sus iguales, dominar variados oficios, andar por aquí y por allá y sentirse animoso y contento en todos los frentes estancieros.

La estancia Ghío se emplazaba en un espacio donde los caminos no existían. El cúmulo de trabajo era despiadado y brutal, con gente al borde del agotamiento. Lo que habitualmente resultaba necesario en una ciudad, como lo son la luz, el agua, los servicios higiénicos o los elementos de cocina y dormitorio, prácticamente no existían para los peones. La estancia siempre prevaleció como una escuela y un centro de enseñanza para Hernán Rancho que ya pensaba (pese a ser un mozalbete), que aquello sería una demostración palmaria para enfrentar su vida de adulto. Carrasco me contó en detalles cómo se fue a la Ghío cuando era un quinceañero. No había mucha gente como él que supiera marcar, voltear, pialar, cortar a tijera o envellonar. Castraba hasta los burros. Y atendía también las pariciones de las yeguas.
Afirma que había que engañar a la yegua para que el borrico pudiera alimentarse, ya que la burra no lo hacía. Sacrificaban al potrillito tapándolo con la piel de la cría muerta, para que la yegua lo amamantara…Recogiendo ganado y pastoreando, marcándolo, castrándolo, señalándolo y también estaqueando cueros o graseando, transcurrieron muchos días en la Estancia Ghío para Rancho, un ser que vivía de paso por cada una de las estancias de la Patagonia Argentina donde siempre le fue bien.
Rancho es bastante explícito al decirlo. Me lo explicó sin pelos en la lengua: ciertas familias se adueñaban de algunos terrenos para instalar ahí sus posesiones. Resulta que la estancia Ghío era una cosa gigantesca con mucha gente laborando fuerte y mucho que hacer siempre. Un día, cuando pasaba con mi caballo por una grasería que funcionaba a orillas de una correntada, divisé una montonera de chozas de troncos, que parecían taperitas de troperos pero ni siquiera tenían maderas o chapas ondalit, sino que eran puros troncos y ramas para el techo. Después me contaron unos amigos de la comparsa que estas personas de la noche a la mañana levantaban su choza y vivían de la poca producción de hortalizas y verduras, pero más que nada, robando ganado y vendiéndolo. Hasta un cuadro de trigo sembraban pero ni por nada del mundo se conchababan porque eran vagos y matreros.
Rancho asume nuevas responsabilidades
Los planteles de la Ghío alcanzaban a unas 20 mil ovejas. El imberbe jovenzuelo Carrasco se preparaba ya a cumplir los 15 años cuando obtuvo mayores responsabilidades y se metió a los piños a trabajar pampa adentro, abandonando graserías y charquerías para cuidar burros y yeguadas. Fue por esos días que se enfrentó por fin a las majadas y sintió que empezaba por primera vez a trabajar como experto.
Conocería a mucha gente importante en la estancia, a Lucas Bridge, a un tal Brunswick, y a otros capataces y subadministradores como mister Davis, Lauzarry y Pedro García Bonilla. Con ellos yo me entretenía, me querían mucho porque yo era de los que más entendía el tejemaneje. Fíjese que esta estancia tenía como 250 kilómetros cuadrados y yo creo que muy pocos de los que llegaron a Aysén deben haber trabajado ahí alguna vez, igual que la Élida, la Anita o Lago Blanco. De lo único que estoy seguro es que, en ese tiempo, a pesar de la inflación y las crisis políticas, lo que más había era trabajo. Pero fuera de las ciudades.
Antes de partir de regreso, se dio cuenta que había estado un par de años ahí. Lo último que hizo fue encargarse de las cuentas en la máquina y dedicarse al extraño oficio de vendedor de cigarros, queso, manteca y confites para surtir a los trabajadores. Su jefe era dueño de la Tehuelche que administraba barcos en Comodoro Rivadavia.

El regreso a Coyhaique
Cuando regresó a Coyhaique en 1942, llevaba la cabeza llena de proyectos y el corazón henchido de alegría.
Sin embargo, no estaría mucho tiempo en la ciudad. Le gustó como siempre lo que hacía, y ahora con una especie de aventura que le ofrecieron en Mañihuales, en un sector boscoso conocido como El Picacho. Fue a ojear un campo que estaba en venta porque quería comprarlo y su utilidad invertirla en algo que tenía pensando hacer en Coyhaique, relacionado con los bomberos.
Lo compró, pero al tiempo se lo quisieron quitar porque tenía papeles mal escritos relacionados con la participación de las tierras. Fue aquí que apareció en escena el Mayor de Carabineros Ventura Urzúa, con gran poder entre los pobladores, el mismo que un día mandó a un tal Villablanca con la intención de quitarle el campo a Rancho y adueñárselo.
Carrasco, que a la sazón ya frisaba los 22 años, tenía un medio pariente, el general Arnoldo Carrasco, Ministro de Defensa de la época, y se le ocurrió idear un plan para que no le quiten el campo recién comprado. Le escribió al cuasi pariente y este le telegrafió para ver si era cierto que estaba el campo abandonado. Y Carrasco le dijo que sí y que se lo estaban a punto de quitar injustamente. El general le entregó el problema a su colega, el Ministro de Tierras de esos años, quien a la brevedad le envió una carta de puño y letra con su firma y el timbre del ministerio donde se daba a entender que el propietario legítimo era Carrasco Guarda. Se acercó de nuevo Villablanca, mandado tres veces ya por Urzúa y lo conminó a irse de mala forma, gritándole hasta que se cansó con amenazas y plazo fatal para abandonar la propiedad. Pero Rancho Carrasco ni siquiera lo escuchó. Simplemente le dijo que le iba a mostrar un documento, y era la carta del Ministro de Tierras que acreditaba su calidad de dueño definitivo del campo, rubricada con la firma del mismísimo Ministro.
Todo cambió entonces, y los demandantes se miraron de reojo y al rato se retiraron sin proferir palabra alguna ni pedir explicaciones. Rancho ya estaba en Coyhaique y administraba el campo del Picacho.
El consejo de Félix Martínez
En ese tiempo Félix Martínez Arias, conocido ganadero y agricultor de Coyhaique, le aconsejó que vendiera esa propiedad. Era un campo virgen que no estaba medido ni avaluado y no tenía más que un puesto de canogas. Le hizo algunas pequeñas mejoras, cercó y empalizó, alambró y puso dos tranqueras para dejarlo más presentable.
Entonces apareció un interesado que era amigo suyo y lo vendió en 20 mil pesos, para lo cual le pidió firmar letras a don Félix. Finiquitado el procedimiento de venta, lo primero que hizo con su dinero fue construir un nunca antes visto Club de los Bomberos, que estuvo ubicado en calle Cochrane, al lado de la Notaría Angulo y le puso el nombre de Bar y Restaurante La Bomba.
Siempre le habían gustado los bomberos, desde cuando era chico y en la plaza de Osorno y también en la de La Unión acostumbraba ir los domingos con familia a ver las retretas marciales de los músicos y los ejercicios bomberiles con largas escaleras y altísimos chorros de agua. Desde ahí le entró el amor y el entusiasmo por los caballeros del fuego, a tal punto que también pronunció, como casi todos los niños de esos tiempos, la frase cuando sea grande quiero ser bombero.
La Bomba y la última decisión

A ese restaurante tan central llegaron todos los voluntarios y también los directivos, y La Bomba pronto pasó a ser una especie de sede oficial de los bomberos de la época. Llegaría un momento en que quiso ir más allá de todo lo imaginado, porque viendo el éxito que tuvo La Bomba, quiso repetirlo, pero en otra parte. Vendió La Bomba y abrió un emporio surtido para todo tipo de clientes, pero especialmente campesinos, el que estaba ubicado cerca de Mañuco Solís. Quería juntar capital porque siempre le daba vueltas la idea de instalarse con un restaurante para los campesinos a la orilla del camino.
Y un día lo llevaron a conocer un lugar que se mentaba como muy famoso y acogedor para la gente que pasaba a tomar unos tragos y reponer sus energías con contundentes cazuelas y bien preparados asados.
Era gente de paso, familias completas, a veces hombres solos y generalmente campesinos que llegaban al lugar a pasar ratos agradables y a descansar. Alguien le dijo una tarde de tabeadas en el campo de Antolín Gutiérrez:
—Ese lugar existe de antes que naciéramos. Escuché hablar de él por primera vez a los abuelos cuando yo no tendría más de 7 años y recuerdo que hablaban de mucha gente que llegaba ahí y que se quedaban muchos días, no sé si durmiendo o solo comiendo y bebiendo.
—Sí. Me contaron lo mismo. Y me dijeron que en esos tiempos sólo funcionaba para vender licor a cualquiera que pasara a pedirlo. Y esos ganchos tuvieron que instalar una construcción especial porque pasaba lleno. Y lo segundo, que había un enorme galpón adonde la gente se empezó a quedar. Desensillaban y llevaban sus pilchas adentro para dormir ahí, con una fogata encendida. Dormían, comían, tomaban.
Rancho quedó tan entusiasmado que montó su caballo y se fue a conocer el lugar. Luego de parlamentar bastantes horas con el propietario y repetir unas cuatro veces la visita, y recorrer solo, siempre solo y a caballo casi la totalidad del predio, además de ojear los recodos, las laderas de los lomajes, la forma de los árboles y hasta calcular el sentido del viento y la salida del sol, regresó al pueblo con muchas ideas bailoteando en su cerebro.
Una tarde le dijo a su mujer que había decidido comprarlo. Y lo compró, lo legalizó, lo cerró, lo dejó al cuidado de un tal Rosales, que en ese tiempo se manejaba como jinete y gaucho de armas tomar y que tenía gran experiencia como encargado de campos y casas de patrones adinerados que no podían atender más que sus negocios y solicitaba servicios de personas capacitadas como él.
Tiempo más tarde sucederían varias cosas nuevas. Porque una vez en el campo, anduvo un poco subido a los yerbales y entre árboles mustios y piedreríos, se dio a la tarea de meditar mucho tiempo sobre el nombre que le iba a poner al nuevo boliche que entre todos empezarían a formar. Y estando en eso, volaron hacia atrás las primeras imágenes de la Ghío en el pasado, con un hombre que inspiró para poner el nuevo nombre al restaurante, un nombre que le pareció hermoso y atractivo: Rancho Grande. (Lea la última parte de esta historia en el próximo número).
.jpg)
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
196610