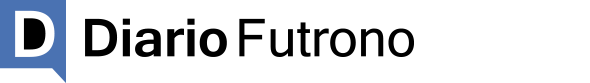En un ejercicio de construcción hoy llevamos datos históricos de vecindades coyhaiquinas a la línea del relato. Se han mantenido los nombres sólo del cabaret y la orquesta. (Óscar Aleuy)
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 4 mesesLa primera vez que vi tocando a la orquesta de los Maldonado, fue en la fiesta que organizó Valentino Bernardi cinco semanas antes de casarse. Parecía un festejo de lo más ostentoso y descomunal, si no fuera porque estos artistas jamás demostraron ser caballeros de alcurnia y porque además la invitación había sido convocada para realizarse en el cabaret El Zepelín, en las afueras del poblado.
Aquella noche llegaron huasos y gauchos de las vecindades, a pocos kilómetros de una ciudad que se levantaba a ritmo de paquidermo. Los Oyarzunes de Huildad y toda la familia de los González y Villasantes, vecinos de alcurnia en Coyhaique. La ciudad entregaba señales de impaciencia y parsimonia por las que fluían como mantequilla derretida las gentes que alguna vez guardaron escondidos secretos en el silencio de las capillas y los confesionarios.
.jpg)
Detalles y preparativos de la fiesta
Bernardi se las arregló para que esa noche el tiempo se detuviera en medio de un ambiente pecaminoso y picaresco. Compró elegantes manteles y colgajos de cañavares y adornó con hojas blancas de álamo una mesa gigantesca instalada sobre el piso de madera. Mandó poner luces rojas y violetas sobre un proscenio que ya se caía y un par de arañas negras patalearon sobre los espacios repletos de bocadillos, frascos con dulce de grosella y licores de la bodega la Catalana del español Cándido Freire.
Sería una fiesta feliz en un salón bullicioso donde los invitados jugarían a mentir y alardear. Vi aquella noche una feroz invasión de mujeres empolvadas oliendo a benjuí y esencias de madreselva, con atavíos formidables recién llegados por el último vapor.
La tía rusa y dos colegas fotógrafos irrumpieron casi a la medianoche en el escenario, desplegando sus atuendos de pelucas y maquillajes. Los invitados se volcaron a ver a los Maldonado tocando y cantando con impetuoso frenesí. Algunos, con recelo, comenzaron a alejarse hacia el patio buscando el aire puro de la noche.
Valentino Bernardi no cabía en sí de orgullo y presunción. En pocos días más dejaría de ser soltero, de ahí este arranque de sorpresa que puso ojos y oídos en él e hizo que se llenara otra vez el famoso lupanar con invitados luciendo corbatas y chalinas de piel bruñida, pretexto suficiente para echar la casa por la ventana.
Antidora era aysenina y amaba a su prometido guardándole respeto y comedimiento. Una amiga que llegó con ella a la fiesta le refirió los preparativos para celebrar el fin de su soltería y se sintió rara y afectada al saber que su futuro esposo tenía razones inconfesables para organizar tamaña fiesta. El italiano hacía un par de meses que había regresado de un viaje a Europa y llegó fascinado contando detalles y exhibiendo con vanidosa ostentación sus anillos de oro, un par de colleras de París y unas gargantillas con finas incrustaciones de diamantes compradas en la Plaza del Duomo en Venecia.
Esa despedida de soltero debía rematar con una dama de compañía cantando y bailando encima del proscenio de coligües y su futura novia junto a él convirtiéndolo en un punto de inflexión y algarabía. Valentino Bernardi llevaba una espina clavada en el corazón al saber por un amigo que ella le había dedicado parte de su baile a un tipo de unos 30 años. No pudo creerlo y se sintió incómodo y agraviado, hasta el punto de echarse para atrás y lanzarle a su Antidora una mirada inquisitiva. Ella bromeó todo lo que pudo por temor a una represalia y en un momento de soltura y revelación, le confesó que era natural que hombres apuestos y elegantes le coquetearan y le hicieran ojitos en pleno show.
¡Qué ocurrencia la de Bernardi! ¡Y qué difícil aceptar el extraño convite en esta especial situación! En medio de la barahúnda, y con el repiqueteo de la batería del chico Ubert Maldonado, la música mejicana cayó como una daga de excalibur sobre los invitados. La mayoría ya había partido hacia el ruedo a paso firme sin importarles mucho sus propias esposas, las que rápidamente se empezaron a agrupar en el rincón más retirado del salón principal.
No tuvo tiempo Bernardi para darse cuenta que su prometida, a esas alturas de la noche, se encontraba escabullida. La llamó a grandes voces y la buscó en todo lo ancho y lo largo del burdel, revisando piezas, salones privados e incluso el patio. Nada. Su prometida se había desvanecido y no estaba por ninguna parte. ¡Bah! se dijo. Ya aparecerá.
La llegada de Mackenzie
De todos los asistentes, que eran muchos, no pasaba inadvertido el hacendado Juan Mackenzie. Tanto él como Bernardi se conocían de niños y traían conductas sobresalientes que rayaban en la admiración. Eran considerados invencibles en los lances de revólver y rebenque y descollaban en las jineteadas o en los rodeos de vacas allá en las quinchas del camino a Ñirehuao.
Cuando don Juan llegó a la puerta del burdel para ostentar su alcurnia y suficiencia, se escucharon los primeros dos disparos. Venía con los ojos vidriosos cuando se metió por el patio botando los cercos podridos y a grito tendido pidió un riendero que lo ayudara a apearse para entrar por la cocina. La casa no tenía puerta de entrada como cuando muchas veces llegó al hotel Chible y entró agachado sin bajarse del caballo. Aquí no podía hacer lo mismo. Un chicuelo de catorce lo ayudó a apearse y le sostuvo las riendas atándolas al varón de la vereda. Después lo acompañó hasta la puerta, para que lanzara un grito destemplado junto con el tercer disparo, y entrara por la puerta haciendo a un lado la barahúnda y los aplausos de los concurrentes.
Estuve cerca de Mackenzie cuando llegó a sentarse a la mesa que había reservado. Lo recibieron sus sonrientes amigos, los Hamer y los Ayala, Carmelo Fernández, Latrop, don Benedicto y hasta los Pérez Barros de Balmaceda. Tres mujeres con la mirada perdida lo esperaban en su silla. Todos resoplaron de entusiasmo cuando llegó a ocupar el trono principal y pidió de inmediato una ronda para todos. Era lo mínimo para empezar la fiesta. Se hallaba rodeado de voluptuosas cortesanas y otras damiselas que lo mimaban y acariciaban.
Pero yo estaba más preocupado de Bernardi que de Mackenzie. Y sobre todo por su mujer, que ya hacía bastante rato que no regresaba. Sentí que su ausencia era como una bomba de tiempo en medio de la fiesta. Lo observé atentamente durante un minuto completo, pero no lo vi para nada feliz. Era como si no estuviera en el salón y que todos sus pensamientos se centraran en su futura consorte. Lo sentí acercarse con paso vacilante e irresoluto a la mesa del jinete y darse un apretado abrazo que resonó por toda la mesa. Sus risas eran destempladas e impertinentes. Por algo habían nacido casi el mismo día en una deslucida barriada de Purranque. Hablaron sentados y salerosos, rodeados de amigos y mujeres que sonreían y chillaban mostrando hileras de dientes ambarinos.
―Mackenzie y yo somos una sola cosa ―exclamó el ufano Bernardi, sin sacarse su capota de cuero de coipo.
La hora de la muerte
Los minutos corrieron de prisa aquella noche. Tanto así, que un par de horas más tarde el entusiasmo había traspuesto todos los límites imaginados. Mientras en el patio se estaban terminando de cocer más de una veintena de corderos parados, en el recinto se palpaba un ambiente cálido y simplón. Como si de pronto el mundo se hubiera detenido en la casona del pecado de la calle Magallanes.
De pronto se sintieron fuertes ruidos y exclamaciones en la calle. Era como si algo comenzara a crecer y se abalanzara hasta donde estaban. Me sentí incómodo y alerta. Yo era uno de los pocos que estaban seguros de que lo que iba a suceder ahí no era cosa buena. Unos minutos después se hizo un gran silencio que fue interrumpido sólo por la voz de quien llegaba:
―¡Señor Bernardi, venga usted! ¡Apúrese! ¡Venga ya!
Vi al novio, pálido y desencajado. Creo que él ya sabía lo que le iban a decir. Bajó la mirada y caminó de prisa hasta la puerta de calle. No sólo se lo dijeron, también se lo mostraron, se lo gritaron. Traían entre varios el cuerpo de su prometida, tan ensangrentado, que algunas frazadas delgadas y otras prendas no alcanzaban a cubrir de ninguna forma el rojo bermellón de la sangre.
―¿Antidora? ¿Antidora, mi amor?
―Hay que pedir la ambulancia don Valentino. Esta mujer se está desangrando.
Un chico a caballo a todo galope partió a buscar ayuda. Los alaridos del novio entrando al dormitorio y un gajo de cabello de la herida. Muchos brazos tratando de contenerlo. Detrás del segundo caballo un hombre canoso, con dos balazos en la cabeza.
―Alguien huyó cuando llegamos. El arma quedó botada en la vereda, ―le dijeron.
―Parece que fue un problema de celos, porque los vecinos sintieron gritos en la noche. Deben haberse puesto a pelear por algún motivo, ―comentaron.
―¿Celos? ¿Gritos? Mi prometida no era así. Ella era juiciosa y ejemplar. Nunca llegaría a eso. No, no. Nunca. Yo creo que es otra la mujer que trajeron.
Fue la cabrona que destapó todo. Yo creo. Porque esa mujer, que regentaba el Zepelín manejó la situación sin remilgos ni tapujos, yendo derecho al grano, como siempre había sido su costumbre.
―Caballeros, queridos amigos, ―dijo la regenta―. Esta es una gran tragedia. Vamos a hablar adentro mejor, antes que todo el pueblo venga aquí donde estamos.
La practicante tomó pulsos, palpó y auscultó. Le costó decidir algún procedimiento.
―Si no llamamos al doctor Gutiérrez, se nos muere ―dijo.
Todos en silencio y con cierta nerviosa rapidez y en completo sigilo, comenzaron a entrar al cabaret, donde al parecer nadie sabía lo que estaba sucediendo. Entraron por el patio y llegaron a una escalera exterior que los dejó rápidamente cubiertos y a salvo en uno de los dormitorios.
―Señores, les sugiero que guarden la compostura, que tengan calma, que lo que sucedió aquí es algo que se veía venir por días ―, pidió la regenta. ―Yo misma había sentido a la Antidora como que anduviera preocupada por algo. Cuando me dijo que se iba a casar y que parece que su futuro marido había elegido hacer una fiesta aquí en el cabaret, me dio mucha alegría. Pero ya la noté que andaba como ida. Como que no estaba tan segura de lo que hacía. Más bien como si no le gustara todo esto. Ella me lo contó llorando y yo le creí.
Bernardi se puso a llorar y salió de ahí. Y volvió en corto tiempo. Se había lavado la cara y su piel olía a jabón barato. Las preguntas fueron varias y llegaron derecho donde estaba la cabrona mirándolo con cara de pena y aflicción.
Los gritos del jinete cortaron el aire:
―¡El doctor no está en el pueblo! ¡Se fue a atender un parto a Balmaceda! ¡Difícil que llegue!
La doña fue la última que habló, medio con pena y medio con orgullo sobre la novia que acababa de morirse sobre la cama:
―Esto le pasó a la Antidora por ser tan buena con los clientes no más. Tenía varios. Como quince y me quedo corta. Y ella estaba contenta con su peguita acá en el cabaret. Hasta me había pedido una pieza especial pa'ella y todos esos hombres que la querían tanto, a veces volvían a venir y se quedaban un día más.
Los pocos que estaban en la pieza junto al cadáver oyeron por última vez a la mujer antes de bajar las escaleras:
―¿No les parece injusto lo de la Dorita? ¡Tan joven, tan linda, tan acomedida y simpática que se veía!¡Si hasta se iba a casar, imagínense!
.jpg)
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
194089