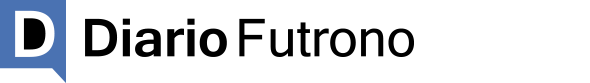Columna de opinión del periodista Víctor Pineda Riveros.
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 2 añosHace tiempo que no conversamos de fútbol.
Hoy tocamos el tema para distraernos un poco y olvidarnos de la política, que está en boca de todos a la espera de la instalación del nuevo gobierno y los avances de la Convención Constitucional, y, especialmente, para evadir las aterrorizantes cifras que consuetudinariamente nos entrega el Minsal en relación con la odiosa pandemia.
No para de crecer el número de personas contagiadas, nuestras regiones están entre las más castigadas, pero aún así hay que leer o escuchar los argumentos de los antivacunas. Que me perdonen ellos, pero yo creo en la ciencia. Además, me molesta mucho salir a la calle y ver gente sin mascarilla y más encima con rostros desafiantes, como a la espera de que alguien les diga algo para pasar al ataque, que en muchos casos no es simplemente verbal.
Bueno, ya me aparté del motivo de estas líneas, aunque me había propuesto no hacerlo.
La Roja tuvo una fecha clasificatoria con resultados esperables, porque casi siempre perdemos con los argentinos y casi siempre les ganamos a los bolivianos. Los hinchas, los de verdad, no los brutos que van a los estadios o a sus alrededores a puro mostrar sus destrezas como saqueadores o lanzadores de objetos contundentes, se habían hecho ilusiones con romper la tradición frente a los vecinos. Ingenuos. No me van a creer, pero le gané un asado a un amigo que juraba de guata que en Calama era posible dar un guadañazo al historial de caídas que nos atormenta por culpa de la albiceleste, con las inolvidables excepciones de las copas América de mediados de la década pasada. Fueron a penales, pero igual sirvieron para dejar a los argentinos tan picados que todavía no lo pueden creer.
Son mejores que nosotros. Eso es indiscutible, porque para ellos la práctica del deporte es más importante que el asado, el mate o el vino, mientras que para nosotros es un asunto secundario, incluso menospreciado, como lo grafica el supuesto diálogo entre dos amigas: “Ay, fíjate, niña, que mi hijo quiere ser futbolista y yo no quiero un flaite en mi casa”. “Sí, pero no sabes lo que gana Vidal, incluso con ese corte a lo mohicano tan ridículo. Si hasta se da el gusto de chocar un Ferrari”. “De todas formas, prefiero que mi Niquito sea alguien distinguido y respetable, como su padre, antes que un roto con plata”.
No es muy sincera la comadre, porque estoy seguro de que no le molestaría ver al Nico llegando con un Ferrari, un Lamborghini o u Pagani a su casa, aunque sea del brazo de una conocida y teñida figura de la farándula.
Con los bolivianos la situación es diametralmente opuesta. Ellos tampoco son muy adictos al del deporte en la cancha. Como a nosotros, les resulta más fácil, cómodo y bonito encender la televisión, el celular o cualquier aparato que tenga una pantalla o ir a los estadios muy de vez en cuando, bajo la excusa de que las entradas están muy caras, lo que es cierto, o que no se quieren encontrar con las barras bravas, lo que también es cierto, o porque los partidos son harto malos, por mucho que los relatores y comentaristas de la tele se esfuercen en hacernos comprender que el patadura que se acaba de comer un gol solo frente al arco es mejor que Messi pero tiene mala suerte.
Lo que pasa con nuestros vecinos del Altiplano es que le tienen tantas ganas a Chile, por razones demasiado conocidas como para repetirlas a cada rato, que se los devora la ansiedad. Todos quieren convertirse en el nuevo Eduardo Abaroa, el civil que se convirtió en héroe al morir peleando en el combate de Calama. Todos sueñan con hacer el gol que deje a la Roja llorando con amargura y, ojalá, por haber quedado eliminada de un Mundial.
Y así no resulta este asunto. El fútbol es un juego y no una guerra. Hay que aprender de los brasileños por lo menos la alegría de mover la pelota, aunque sea pegándole con los tobillos. No vamos a jugar con la técnica y calidad de los muchachos formados en las playas, pero por lo menos nos vamos a divertir. Si a eso le sumamos una porción de trabajo, una pizca de talento, una cucharadota de disciplina y una taza de amor por el juego, vamos a progresar y hasta vamos a hacerle collera a los abusadores del Atlántico.
Yo veo con pesimismo lo que viene en el camino a Qatar, un país que nunca debió ser sede de un Mundial y que se va a lucir con los estadios más maravillosos del planeta, construidos con la sangre, el sudor y las lágrimas de los inmigrantes que los han construido, para el regocijo de sus amos e invitados. Si han visto “El juego del calamar”, imagínense algo parecido.
¿Por qué se juega en Qatar? Porque los negocios son los negocios y a la FIFA le gusta mucho el brillo del oro.
Con todo eso, en los cinco continentes se han deslomado por llegar a la cita. Decía que veo complicado que Chile logre meterse porque la ineptitud de nuestros dirigentes es demasiado evidente. No les da ni para elegir entrenadores y menos para moldear un esquema que aguante un par de años, por lo menos.
Vamos a ver si mi amigo sueña con que sacamos un punto siquiera en la próxima visita a Brasil y vuelve a apostarme un asado. Capaz que lo haga, porque es santiaguino y sabe que no va a poder pagar mientras dure la pandemia.
Cuando se termine, si es que se termina, ya se me habrá olvidado el asunto.
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
118375